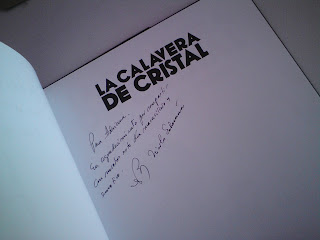Casi nunca había empleado más de diez segundos en pensar en "esos cachivaches", de hecho dudo alguna vez haber pensado seriamente en ellos, hasta que de pronto allí estaban frente a mí...
Si quieres leer esto, va la advertencia como en las películas "No apto para cardiacos" o más bien para aquellos que no estén dispuestos a pensar en cachivaches por más de un minuto, quizá cinco o diez...
Y bueno, esta vez quiero agradecer a David, gracias niño por ayudarme a editar esta reflexión y aunque no lo paresca, si te quiero, jeje...
El escondrijo de los cachivaches
Ayer entré a la carrera a esa parte de la casa, oscura, sucia y abandonada. Sé que todos los hogares tienen uno igual; un cuartito, una bodega, una sección, que sin esperanza ni sentido guarda empolvados todos aquellos recuerdos de varias épocas, que no sirven ni son útiles, simplemente existen y están allí para confirmar que una vez fueron esplendorosos y después de una trayectoria han llegado hasta esa oscuridad de la que con alguna suerte saldrán para recobrar su belleza y valor.
Lugar de olores y sensaciones, de tiempos y recuerdos. Espacio apretado, abarrotado, atiborrado y aglomerado por miles de objetos olvidados, inanimados, sin vida. Abandonados a su suerte, dejados al delirio del tiempo que avanza y los recubre de viejos olores, de antiguas remembranzas, añoranzas, nostalgias y tristezas.
Espacio silencioso, callado, tranquilo, en calma aparente, que guarda en instantes estaciones y memorias. Conserva en delirios todos los llantos, los gritos, bramidos y alaridos afligidos de todos aquellos objetos caídos; juguetes desmembrados, ropas laceradas, revistas que pierden el sentido, figuras mutiladas, muebles trasquilados, objetos cercenados, visiones del tiempo.
La única ventana mantiene variedad de inquilinos pegados a esa seda de araña que irónicamente se convierte en su única compañía al inmiscuirse por doquier, inclusive en las cortinas podridas por el tiempo y el calor incesante del sol. Abriga detrás de su espectro miles de angustias descuajaringadas del viento.
Abajo en el suelo en completa ansiedad expectante se encuentra aquel cajón blanco que no lo es más, una serie de tablas, de clavos salidos, un rompecabezas esperando ser arreglado para volver a brillar. Quién sabe si logrará ser visto cuando deprimente se asoma al mirar que alguien se acerca como queriendo escapar del instante fugaz.
Madriguera decorada con apuro, a la carrera. Rincón espontaneo según el momento. Lugar de abandono improvisado. Todo ha llegado hasta allí, casi arrojado en la prisa del instante, encajado en el espacio que mejor le acomodaba según el minuto, llegados cual relámpago impredecible tras abrir y cerrar la puerta, ver caer su última esperanza de retorno que se cerró. Han ido formando estructuras deformes, todas queriendo derrumbarse, salir, escapar. Todas buscando regresar y sin embargo cada día llegan más a esa tremenda inmensidad.
Son objetos que miran tristemente desde su escondrijo, inmersos en el oscuro espacio lleno de polvo y pelusa que ni el viento quiere llevarse. Algunos de ellos debajo de la cama sin pata que aun espera ser operada y en cambio acepta por injerto un par de tabiques que se desmoronan poco a poco conforme ella se hace más vieja y sigue a la espera.
A lo lejos, en la esquina más alejada, fría y apesadumbrada se encuentra una guitarra, con las cuerdas rotas esperando a ser reparada, sin saber que no hay nadie quien las haga vibrar porque su anterior dueño partió hacia la infinidad de la esencia y los que ahora habitan esta existencia ni siquiera desean apreciar un acorde.
Detrás de un viejo ropero, destartalado, con el techo hundido y la espalda quebrada, se encuentra una caja marchita, polvorosa que aun guarda el latido de la infancia, de las ropas que una vez fueron gala y hoy ni disfraz escalan.
Faldas largas de danza, de tela delgada y podrida que delinea pequeños cuerpecitos que un día las usaron, ese momento en que esplendorosas y presumidas posaban ante las cámaras queriendo ser retratadas en el patio de la escuela, en el jardín de la casa, a la hora de la comida, en cualquier instante, sea festejo de primavera o un diez de mayo en que gustosas brincaban al ritmo de la música, pavoneándose de ser hermosos pavorreales.
Entre aquellas enaguas se encuentra como disimulado un saco marchito de grandes botones, llora su abandono, recuerda una época que por más estrafalaria ha quedado en el olvido. Ahora susurra sus añoranzas a ese chal de la abuela que aun guarda entre sus hilos aquel cabello blanco que alguna vez se enredo en su tejido, del que nadie se ha percatado, guardado como gran tesoro, intocable y sin embargo huérfano en el delirio, en el olvido del desamparo ininterrumpido.
En la cumbre del viejo ropero, se encuentra un desfile de antiguos juguetes, peluches y muñecas que si no les falta una cosa, les hace falta otra; sin zapatos, sin ropa, heridos, descosidos, deshechos, deshilados, despeinados, sin cabello, sin llantas, sin puertas, rayoneados, sin pintura, sin esmalte, sin brazos, sin piernas, sin ojos, tuertos o ciegos, en llanto; sucios, polvosos, mugrosos, mugrientos, grasientos, mohosos, polvorientos, cenicientos, abandonados y deprimidos, esperando todos ellos por la risa de un niño que no llegará porque ya ha crecido, dejados a la amargura de la soledad, rechazados de la alegría del hogar, de la algarabía de la felicidad, dejados al escarnio del rodar del silencio.
Allá bajo un estante, asoman temerosos unos cuantos pares de zapatos que han perdido su caja, han perdido su estilo, se han extraviado en la moda y en el clima; que si un tacón o una hebilla o un color, todos guardados porque sirven, unos rotos, otros descocidos esperando al zapatero que jamás vendrá, unos nuevos, otros casi sin estrenar, todos ellos en espera de una fiesta fugaz que los haga bailar y mientras tanto tristes y escondidos, polvorientos y sin más, aguardan el momento de por fin deslumbrar.
En la pared una foto que se asoma; es el retrato de los abuelos cuando tenían dieciséis, enmohecido y marchito, con el listón tronado y el cuadro de ladeado, casi roto y desvalido, abandonado en la espera de un nuevo vidrio porque el suyo se ha quebrado y en la niebla del pasado mudo y silencioso se ha borrado. En donde las sonrisas se despintan y la mirada se pierde entre la suciedad y la nada, entre el polvo y el vacío, en continuo deterioro sin consulta ni respuesta.
En el piso una olla sin perchero ni manija, agujereada y abollada, llevando a lomos de vientre la carga de la herramienta que ha extraviado su cajón que un día destrozado llegó al rincón. Ese rincón que aún guarda algún libro de infortunio que sin saberlo erróneamente cayó, esperando un rescate que lo devuelva al librero y lo salve del desastre de que al abrirlo hasta las palabras que contiene se desintegren cuando imploran.
Más allá y por allá del mismo sitio, se encuentran las valijas, las maletas y petacas, cofres, maletines y equipajes que guardan en sus entes vacíos a su misma parentela, queriendo ahorrar espacio en el jardín de lo indomable. Aguardan un murmullo, un rumor y un susurro del próximo gran viaje. Esperan la marcha y el traslado que los lleve de vuelta al ruedo, sin imaginar que ya jamás saldrán porque en el closet esperan nuevas, elegantes y presumidas unas maletas petulantes y engreídas.
En lo alto de un estante que apenas se dibuja, se encuentran deprimentes los trabajos escolares, aquellas maquetas excelentes de una galería y un teatro, hundidas en el polvo de la bolsa que las cubre, temerosas de salir, prefieren ocultarse, bien sabido es entre ellas que cuando las cachen escondidas irán directo al basurero, ellas que un día fueron alabadas por varios estudiantes. Entre sus cuerpos inertes protegen una masa amorfa, alguna vez un elefante de plastilina que semejaba la escultura de Bernini, hoy podría llegar a amasarse y servir en un tranvía, sin ningún chiste mucho menos elegante.
Todos estos cachivaches están a la espera, siempre afligidos, abatidos y contrariados. Todos desean volver a ser usados, unos hacen ojitos y otros caricias, todos buscan su retorno, esperan su destino. Quizá alguno de ellos rompa el tiempo y logré alcanzar la luz de un nuevo día y feliz se preste a servir nuevamente a un distinto dueño. Hasta entonces la melancolía del silencio, el polvo y la oscuridad son su única compañía, su desconsuelo, su vida y su latir, la espera sin fin.
¡Pobres cachivaches inválidos!, ¡Pobre escondrijo sin alas!, oscuro y decadente, sin viento, irrespirable. Atmósfera de tormento, eco sin sonido, sin palabras, sin melodías, sin música, vacío y húmedo. ¡Pobres soñadores desatendidos! Cachivaches mudos incomprendidos que esperan un milagro, una reparación, una caricia, un susurro. Petrificados y desdibujados del rodar de la humanidad, recluidos en el espacio indómito y salvaje de la oscuridad, en la penumbra del abandono, del desconcierto, en donde sus fantasías de libertad y esperanza se ven anuladas en el infierno de la espera inagotable, con la fe firme de que en algún momento un amable mecenas, un ente bueno que se compadezca de ellos y les regrese vida y esplendor, que les permita circular y encontrar su camino para dejar de ser basura que sirve y jamás se utiliza.
Deprimentes trastos sin identidad, despreciados sin sentirlo, sin pensarlo, solo sin más arrojados al huracán del silencio, desarraigados de su porvenir, ocultos del mundo, de la vida. Pobres inquilinos del vacío que existen sin esencia, que viven sin existir, fantasmas del tiempo, espectros de una época, recuerdos olvidados. Cachivaches, trastos, cacharros, todos ellos invadidos de una soledad casi enferma, oscura, lóbrega y tenebrosa, deprimente sin aliento, sin hálito ni respiro. Bártulos, bultos y bolsas, enseres y menesteres, utensilios encerrados, aprisionados y recluidos sin libertad. ¡Pobres cachivaches del escondrijo! ¡Pobre escondrijo de cachivaches! Pobres diáfanos trastos que no tienen andenes ni redes ni trenes, no cuentan con auto, tampoco avión, ni bicicleta o andadera que los pueda llevar a donde curen sus heridas, lesiones laceradas traspasadas de ingenuidad. No hay quien los lleve al cielo de lo útil, al paraíso de lo bello, al jardín del entierro. ¡Pobres insulsos cachivaches!
Addy Molina